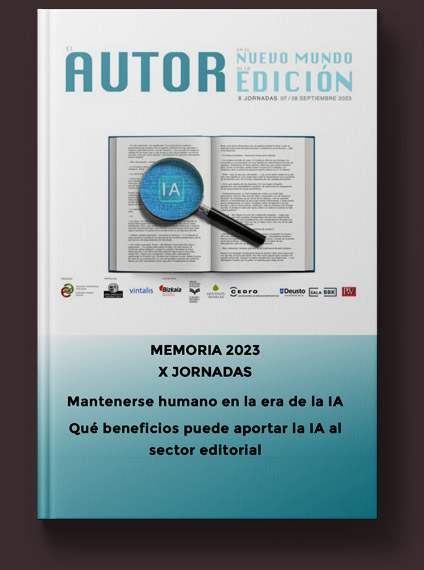Colaboraciones en prensa
'Radio París' (1 de junio 2012)
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Disminuyen las subvenciones para los proyectos cinematográficos, pero el talento resiste. A varios festivales americanos y europeos llega La casa Emak Bakia, primer largometraje de Oskar Alegría. Un poeta del azar en la estela de Man Ray o José Luis Guerín. Todo lo hace sin las ataduras y protecciones de los equipos, y desde que conocí sus trabajos iniciales me cuesta tomarme completamente en serio a los cineastas ayudados por una muchedumbre de técnicos, sastres, escribanos, mozos de cuerda y servidores de café. Es probable que Oskar Alegría represente el relevo: una generación que aguce el ingenio tanto como la perseverancia y, en coyuntura de crisis económica, deba sustituir los efectos prodigiosos por las finanzas austeras y la creatividad. Aunque aún no ha cumplido los cuarenta años, Alegría acumula ya muchas experiencias de artista nómada. En París organizó un casting de párpados de mujeres. Estuvo esperando durante semanas, con paciencia de esteta, los instantes en que su cámara pudiese grabar algunos movimientos delicados de unas muchachas dormidas. También ha intentado plasmar las pesadillas de una piara de cerdos. Sus originales crónicas de viajes, los vídeos y las fotografías han confluido por fin en una obra extensa. El resultado es valioso. El pudor lo ampara contra los sentimentalismos; sabe unir con coherencia los materiales ofrecidos por la casualidad. En el fondo destaca la celebración de la vida. Después de ver las imágenes de su película, sentimos deseos de plantar un árbol.
Aparecido en El Cultural.
'Radio París' (10 de febrero 2012)
- Detalles
- Escrito por Francisco Javier Irazoki
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Pienso en las reflexiones con que Félix de Azúa analiza varias liviandades de la cultura contemporánea. Las palabras del escritor aportan un bálsamo: la queja sin fatiga. No es confortable mantener su contundencia frente a la superficialidad. En momentos de desánimo, el mundo parece una esfera donde viajan siete mil millones de miradores de zapatos. En mi rincón, Francia, abundan los hombres que son presidiarios de sus espejos. Algunos parisinos se repeinan ante las lunas de los escaparates mientras evalúan, con la barrida de una sola mirada, las recientes marcas comerciales. Intoxicados por la fachada impoluta, no les importa mancharse alegremente con la vulgaridad expresiva. Va cayendo sobre sus pecheras la mugre del idioma mal usado, pero las manchas mayores las produce el consumismo. Yonquis de la obediencia, necesitan inyectarse la dosis diaria de sumisión a la moda. Las consecuencias no pueden ser más funestas: conseguimos que las nuevas generaciones esperen con docilidad las decisiones de una cultura de supermercado. Militan en la resignación mercantil. Incluso les transmitimos un recetario limitado y para el postre nunca les falta la homofobia recién aprendida en los chistes escolares. Les hemos dicho que la imagen es la capital del universo y ellos se lo han creído con disciplina. En resumen, observan e imitan nuestra egolatría hueca. Deben aprender de unos predecesores -nosotros- drogados con la comodidad de la apariencia.
Aparecido en El Cultural.
'Radio París' (11 de noviembre)
- Detalles
- Escrito por Francisco Javier Irazoki
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
A muchos creadores de literatura erótica se les afea la prosa descuidada y un fondo de moralina. En Francia, esta clase de escritura ha ido con frecuencia en compañía de la hojarasca filosófica. Como si los autores necesitasen pedir perdón por ser libres al escribir unas páginas. Conocidas las desventuras del Marqués de Sade, arrestado en fortalezas o recluido en manicomios durante cerca de tres décadas que comprenden tres sistemas políticos, Georges Bataille decidió parapetarse detrás de algunos seudónimos y de bastantes cautelas. Envolvió con gasa retórica sus atrevimientos. Dudo que la pedantería y el deleite sean compatibles. Esos miedos son impensables en el escritor cubano Juan Abreu. Guiado por la lucidez de Reinaldo Arenas, se subió a un pequeño barco para huir del régimen totalitario de su país. Vive en la provincia de Barcelona. Después de publicar siete novelas, acaba de entregarnos su catálogo de placeres: Una educación sexual (Linkgua ediciones). Llevábamos tiempo a la espera, al menos en España, de un libro tan sincero sobre nuestras intimidades. Juan Abreu pone el ingrediente del humor en la mayoría de los capítulos: una fiesta de palabras en la celebración de los sentidos. Sin dejar de sonreír, señala las imposturas. Desobedece al arrepentimiento porque jamás encuentra claridad en la culpa. No hay lagunas morales en su gozo. Nos dice con buena prosa que la alegría carnal es para él una forma de limpieza ética.
Aparecido el 11/11/11 en El Cultural.
'Radio París' (13 de enero 2012)
- Detalles
- Escrito por Francisco Javier Irazoki
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
No es infrecuente el caso de los escritores favorecidos por su residencia en ciudades extranjeras. Acabo de conocer a tres de ellos. Coinciden en una visión sin límites nacionales, en el trato refinado, en las ventajas de la incertidumbre. Uno, Andrés Neuman, nacido en Argentina, con ancestros alemanes, italianos y judíos, vive en Granada desde la adolescencia. Su ingenio salta con la rapidez adquirida en una familia de músicos nómadas y se remansa entre bromas sutiles. Luego empuña en cada página el testigo cosmopolita de Julio Cortázar. Cerca de Neuman, la poeta Erika Martínez transmite análisis apoyados por una cultura selecta. Parece a salvo de los aspavientos y rotundidades cuando reflexiona sobre las obras literarias de Latinoamérica e investiga en la Sorbona. Por último, José Ovejero domina varios idiomas y el título de su primer libro de poemas, Biografía del explorador, ha sido premonitorio. Habla con los ademanes suaves de un hombre valiente. La elegancia de sus textos confirma que los bravucones se esconden en cuanto llega la hora desfavorable. Justo cuando la persona exquisita, sabedora de que el desprecio es incompatible con el conocimiento, da un paso al frente. Los tres escuchan sin el orgullo de quien se aferra a la tierra de origen y los tres huyen de las afirmaciones inapelables. Intuyo que su desasosiego creativo no puede disolverse en un grupo identitario. En las palabras que escriben e improvisan suena la enseñanza de los viajes: sus convicciones están firmemente asentadas en la duda.
Aparecido en El Cultural.
'Radio París' (14 octubre)
- Detalles
- Escrito por Francisco Javier Irazoki
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
El abuelo, pastor y panadero, circula en bicicleta por las calles de la isla donde vive. Lleva a su nieto dentro de la cesta del pan. En esa escuela de olores, insularidad y penuria se instruye el futuro pintor y poeta Manuel Padorno. En cuanto aprende a escribir versos, pide un día de veinticinco horas o canta a un afilador de tristezas. Son años de dictadura política y desdicha cultural. Contra esta doble pesadumbre el joven crea su arte. Como tiene un impulso natural de innovación, desestima el realismo de una sola capa. También disiente de los que en lugar de poemas componen jeroglíficos indescifrables. Para orientarse bien, elige la amistad de Martín Chirino y Manolo Millares. Cuando leemos los libros iniciales del tinerfeño Manuel Padorno, sentimos la certeza de que la geografía le proporciona una libertad sensorial que no es sólo europea; sus palabras transmiten música de África y América. Las obras posteriores reflejan la equidistancia cultural de Canarias. Más tarde, instalado en Madrid, funda una editorial que va a dirigir su esposa, Josefina Betancor, para acoger a nuevos talentos. En el refugio se cobija un muchacho alto de estatura e inventiva: Félix Francisco Casanova. Hasta los días finales, Manuel Padorno pinta y escribe desde una juventud de rumbo imprevisible. El artista muere en 2002. Con la edición de la antología La palabra iluminada (Cátedra), su nombre viaja ahora recogido en la cesta de los autores clásicos.
Aparecido en El Cultural de El Mundo.