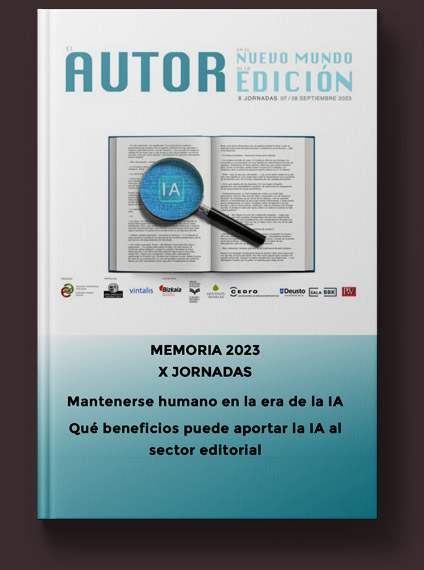Colaboraciones en prensa
'Ideología'
- Detalles
- Escrito por Luisa Etxenike
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Se presentaron hace unos días los resultados de la última encuesta anual de percepción de la opinión pública sobre la violencia de género. Que la inmensa mayoría de los encuestados -más del 90%- piense que esta violencia es "totalmente inaceptable" no puede interpretarse más que en positivo. Pero más negativos y preocupantes resultan, en mi opinión, otros datos de la misma encuesta que señalan que prácticamente dos terceras partes de las personas consultadas consideran que los hombres maltratan a las mujeres porque tienen problemas psicológicos, mientras que más de la mitad asocia la violencia de género al consumo de drogas y alcohol.
Es decir, que indican que la mayoría de los consultados, y cabe entender que por extensión de nuestra sociedad, sigue pensando que la violencia machista es el resultado de alguna forma de patología individual, o si se prefiere, sigue representándosela como un problema íntimo o personal, y no social. Lo que sin duda explica la apatía con la que se recibe, el poco escándalo o la baja preocupación que genera, a mucha distancia de los que puede provocar cualquier otra forma de violencia. Y me temo que no han perdido la menor actualidad los datos de otra encuesta que se publicó hace unos meses y que señalaban que sólo un porcentaje mínimo de españoles -en torno al 3%- considera que la violencia contra las mujeres es un "problema social grave", a pesar de que en nuestro país las asesinadas se cuentan por decenas y por miles las maltratadas, cada año. Año tras año.
Es fundamental cambiar esta tendencia de las mentalidades, y a ello deberían destinarse más debate y más recursos públicos. Porque entiendo que mientras se siga asociando la violencia machista a la psicología y no a la ideología -el machismo es un modo de pensar, una visión del mundo articulada en torno a la desigualdad y la sumisión de las mujeres a los hombres-; mientras se la reduzca al ámbito de las patologías individuales y no sociales, seguiremos básica, trágicamente, en las mismas: sumando muertes, agresiones físicas y descalabros morales a un ritmo más o menos sostenido. Al tiempo que se nos daban los resultados de la encuesta citada se nos informaba también, y la comparación creo que merece ser calificada de obscena, de que las 33 asesinadas en lo que va de año suponen "diez menos" que en el mismo periodo del 2010.
Seguiremos básica, trágicamente en las mismas mientras el machismo se siga viendo más como un descontrol de las emociones que como una patología de las ideas, y mientras la violencia que provoca se perciba como una amenaza doméstica, sólo de casa y no de calle. El machismo no es emocional, sino ideológico, y desde luego no es atentado en la esfera privada, sino fundamentalmente a la vida pública: un desafío y una agresión inaceptables a los fundamentos mismos de la convivencia en igualdad, es decir, a los principios de nuestro ordenamiento jurídico, a los valores declarados de nuestra democracia.
Aparecido en la edición vasca de El País.
'Ilustración, modernidad y derechos de autor"
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Artículo de Javier Otaola aparecido en la sección de Opinión de El Correo.
"El intento de protección legal de la propiedad intelectual ensayado con la denominada Ley Sinde ha dado lugar a un encendido debate en el que, como suele ocurrir, no es fácil desentrañar cuáles son los términos reales de las discrepancias y cuáles los intereses y bienes jurídicos que unos y otros dicen defender. Lo primero que se me ocurre decir al respecto es que hay algo que todos los que nos reivindicamos de la tradición humanista e ilustrada debemos defender, como principio: los derechos morales y materiales de los autores y creadores. Falta precisar simplemente cómo y con qué instrumentos habremos de hacerlo para que esa protección no lesione los derechos a la libertad de expresión y comunicación.
La protección de los derechos de autor -denominado así en el derecho continental- o del copyright -en el derecho anglosajón- está asociada a la concepción individual y social de la Ilustración -es decir de la Modernidad y de la Democracia- y tiene su fundamento intelectual y moral en la concepción del trabajo humano que desarrolló el filósofo inglés John Locke, y en la teoría de la personalidad del filósofo alemán Emmanuel Kant. Nada menos.
Para Locke (1632-1704) y Kant (1724-1804) el ser humano como ser autoconsciente y pensante es propietario de sí mismo, no es -como sostenían los autores medievales- propiedad de su comunidad de origen, ni de su estirpe, ni de su familia, ni de su rey, ni de la Iglesia; el ser humano, aunque tiene deberes para con su familia y su comunidad, es y debe ser tratado y respetado como dueño de sí mismo; su destino como persona es desarrollar y realizar su ser más original -no sometido a otros- aun a riesgo de equivocarse, fracasar y frustrarse. Incorporamos en el trabajo creativo una parte de nuestra persona, nos hacemos a nosotros mismos actuando, produciendo y nos 'invertimos' como personas en la obra creada, de ahí deriva de forma natural el derecho a la 'propiedad moral e intelectual' de la obra original. El ser humano al crear algo, crea para otros, pero en ese acto se crea a sí mismo y en esa obra deja algo íntimo y personal. La obra, cuando es original y no una mera repetición, incorpora la conciencia de su autor y es la forma más pura de la propiedad ya que no está relacionada con algo material sino con algo espiritual: la innovación, la creación, la producción de algo original que enriquece la conciencia de todos.
'Impresiones plastificadas'
- Detalles
- Escrito por Luisa Etxenike
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
"Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo"; así comienza Cien años de soledad de García Márquez. Y el que en ese trance (del que finalmente se libra) Buendía se acuerde de aquella escena de cuando era niño habla de las imágenes que en la vida son fundacionales, que presenciamos una vez y luego nos acompañan siempre. Y muchas de esas imágenes o impresiones están conectadas con la infancia. Lo pensé el otro día, al pasar por delante de la exposición Human Bodies que ha recorrido distintos lugares del mundo y que en este momento se presenta en Irún. En ella se exhiben varios cuerpos y órganos humanos reales, tratados con una técnica de plastificación. Pasé por ahí y me acordé de Cien años de soledad, imaginando el efecto que una visita a esa exposición tendría en un niño de hoy, un niño que supiera o entendiera que lo que allí se expone como una obra o como una figura de plástico de tamaño natural es, en realidad, una persona. Iba a poner "fue" pero, ¿se puede poner "fue una persona"?
Imaginé distintos efectos, desde un temor cercano (el temor siempre lo es) hasta una distanciadora indiferencia, la misma que producen las creaciones animadas de los dibujos o los videojuegos, pasando por la incredulidad o la confusión entre la vida y la muerte. Ninguno de esos efectos me pareció apetecible, la verdad. En ninguno de ellos pude ver o recoger la noción de un "hielo" extraordinario, feliz, liberador como el de la novela de García Márquez; sólo se me representó la sensación de lo helador.
Los organizadores de la exposición insisten en subrayar su carácter exclusivamente didáctico, en verla como un excelente instrumento para conocer a fondo el cuerpo humano. No sé si realmente, con los medios pedagógicos y tecnológicos hoy a nuestro alcance, necesitamos unas momias plastificadas para hacernos una idea cabal de dónde residen, por ejemplo, el cerebro y el corazón humanos. Pienso más bien que ese estatismo en la postura y esa plastificación pueden reforzar o completar la "pedagogía" que ya difunden muchos productos multimedia destinados a los jóvenes, y que consiste en representar personas como cosas, como muñecos, como pretextos para un juego o trama, mayormente de batalla.
En cualquier caso, y por reconocerle una dimensión didáctica a Human Bodies, creo que nos enseña que nuestra reactividad social anda también algo o bastante plastificada. Porque en otros países donde se ha presentado la exposición ha venido acompañada, como mínimo, de un debate; se ha hablado y discutido de su cómo, su porqué y su para qué. Entre nosotros este debate social no se ha producido, y me parece deseable que se produzca: que esas imágenes plastificadas de lo humano se sometan a la materia viva, pensante, de un contraste.
Artículo de Luisa Etxenike aparecido ayer en la edición vasca de El País.
'Incidente iceberg'
- Detalles
- Escrito por Luisa Etxenike
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Es famosa la "técnica del iceberg" que Hemingway aplicaba a su escritura. Se trataba de dejar asomar sólo una pequeña porción del relato, aquella capaz de condensar el sentido y de sugerir el resto, de clarearlo, de hacerlo avanzar, como sucede con esos colosales bloques de hielo, por debajo de la superficie de lo dicho, en ausencias.
Dos presuntos miembros de ETA disparan contra unos gendarmes franceses, hiriendo a uno de ellos, y Bildu califica el hecho de "incidente". Y esta calificación tiene, a mi juicio, la tracción expresiva de la punta de un iceberg que clarea por debajo un mundo democrático aún de hielo. Porque por poco hábito que se tenga de condenar la violencia terrorista (parece evidente que no son ni EA ni Alternatiba los inspiradores del concepto incidental), por poca soltura que se tenga en esa materia, llamar "incidente" a un tiroteo de carga mortal clarea un paisaje interior no precisamente de los más democráticos, de los más apegados a las reglas e instituciones del Estado de Derecho, y desde luego, nada compasivo.
Esa primera declaración de Bildu ha provocado, como es natural, la oposición del resto de las formaciones políticas y ha sido, por ello, seguida de nuevas declaraciones y recalificaciones del tiroteo por parte de la izquierda abertzale, hasta que su rechazo de lo sucedido ha alcanzado una especie de línea de flotación democrática o, si se prefiere, el nivel discursivo de lo democráticamente correcto. Pero estos malabarismos lingüísticos de la izquierda abertzale, este ir tanteando la fórmula de rechazo de la violencia más adaptada a las exigencias o circunstancias puntuales, este irle añadiendo a su oposición al terrorismo peso en gramos, como para no pasarse ni un pelo de lo necesario para cubrir el expediente del momento; estos malabarismos lingüísticos resultan, en mi opinión, otra expresiva punta de iceberg, que dice mucho de lo que aún queda por debajo, de lo que aún falta por dentro en términos de convicción democrática, de empatía social, de responsabilidad política con el pasado -con lo hecho hasta ahora- y con el futuro.
Con el futuro por ejemplo, y por ir más lejos, de todos esos jóvenes vascos (un 30%, de acuerdo con las encuestas realizadas) a los que durante decenios la izquierda abertzale ha convencido de la inevitabilidad, la pertinencia o la legitimidad de la violencia; y a los que ahora hay que "desconvencer", que recuperar para lo contrario, para una convivencia de tolerancia, empatía y alegría (no ha debido de haberla a toneladas en ese mundo de violencias, recelos y exclusiones; de locales oscuros, adoctrinados) democráticas. Se trata de una tarea colosal y primordial en Euskadi, y que va a exigir el esfuerzo y el apoyo de la sociedad en su conjunto. Y desde luego, de la izquierda abertzale -cuya responsabilidad en el asunto entiendo que es muy particular- mucho más que palabras incidental y oportunamente calculadas.
Artículo aparecido el 18 de abril en la edición vasca de El País.
'Jugar a no matar'
- Detalles
- Escrito por Luisa Etxenike
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Acaba de morir la escritora Agota Kristof, autora, entre otras obras, de la excepcional "Trilogía de los gemelos", un conjunto de tres novelas -El gran cuaderno, La prueba y La tercera mentira- cuyo rigor formal y hondura temática las sitúan, a mi juicio, entre las más significativas de la literatura contemporánea. Me consta que Agota Kristof tiene en Euskadi muchos lectores -ha sido traducida al castellano y al euskera-, que es incluso una autora de culto entre nosotros. Y es que en cualquier biografía lectora hay un antes y un después de haber leído sus novelas. Si, como dijo Kafka, un buen relato debe ser como un hacha contra el mar de hielo de nuestro interior, los relatos de Agota Kristof son excelentes. Más que hachas, proas de barcos cortanieves, avanzándonos por dentro. Sus libros hablan de violencia, privada y pública; no hace distingos en ese destruir. Hablan, sobre todo, de los efectos que esa violencia, que se vive en las casas y en las calles, produce en los niños; de los rastros monstruosos que deja en ellos y que podrían resumirse en una familiaridad extrema con la agresividad, en una imposibilidad de la confianza, en una ininteligibilidad de la empatía.
Conmocionan los sucesos de estos días en el Reino Unido por lo que tienen de destrucción y también de revelación, de colocación en el primer plano de la actualidad de lo que casi siempre permanece oculto: esa segunda realidad de la sociedad británica, de las sociedades occidentales en general, marcada por un sinfín de dimisiones o quiebras políticas, sociales, educativas, familiares. Y conmociona especialmente ver que entre quienes están protagonizando esa violencia hay adolescentes, incluso preadolescentes de doce o trece años. Y el que cueste poco imaginar la sucesión de abandonos, indiferencias, errores, mensajes tóxicos, expectativas y horizontes negados que les ha conducido hasta ahí. Y representarse además el conjunto de ejemplos violentos recibidos, de agresividades, de un modo u otro, alentadas. Porque no hay que olvidar que nuestra "cultura" alienta la violencia, la promociona al punto de (re)presentarla como una forma de entretenimiento, como un pretexto o argumento de ocio y diversión. No hay que perder de vista que, en las sociedades occidentales, la mayoría de los niños juegan mucho a matar.
Agota Kristof construyó una obra como una alerta máxima contra la violencia. La alzó sobre la compresión de que la violencia no es nunca un juego; que la violencia va siempre muy en serio; que tocarla, incluso rozarla, deja huellas, marcas, que son más profundas y destructoras cuanto más blando, más precoz, sea el tejido de contacto. Que en los niños la devastación puede ser radical. Yo lo creo, y que hay por ello que defenderlos de la violencia por todos los medios; con todos los argumentos de la ética, las convicciones de la pedagogía, las persuasiones de la cultura. Enseñándoles, sin ir más lejos, a jugar a no matar.
Artículo aparecido en El País el 15 de agosto.