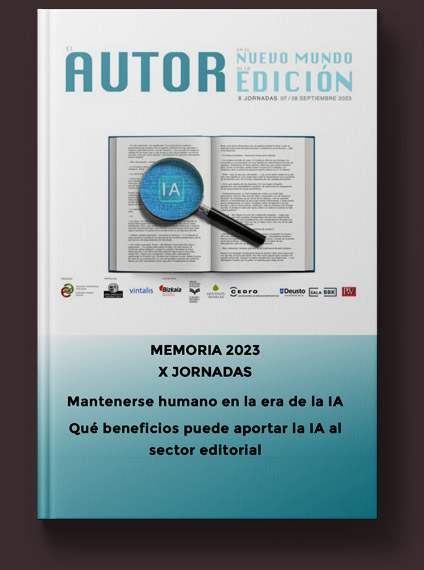Colaboraciones en prensa
Tana y la reencarnación
- Detalles
- Escrito por María Eugenia Salaverri
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Algo malo, malísimo, debí de hacer yo en otra vida, para que en ésta me caigan los marrones que me caen. Y me explico. La otra tarde me telefonea Tana, mi amiga pija, y me dice que me sigue a diario. La imagino con gabardina, parapetada tras un periódico, y vigilándome de soslayo. “¿Pero estás en Bilbao?”, pregunto alarmada. “No, en Madrid”, contesta, “pero leo tus crónicas en la Red”.
Respiro aliviada. ¡Tana está lejos, qué tranquilidad! Pero justo cuando empiezo a relajarme, suelta la noticia bomba: viene a las fiestas y trae con ella a un amigo “espectacular”. Es su adjetivo favorito. Para ella, todo es espectacular. Bueno, resumiendo: Tana y Bosco han llegado. Los tengo en casa. Y Bosco, efectivamente, es espectacular. Tiene treinta y pico años y cierto parecido con Mario Vaquerizo, pero con los pelos color fucsia-cereza. Además es borde como él solo, y todas sus frases acaban en un “oyessss” que me enferma.
Tana, en cambio, está divina. Se ha quitado diez años de encima —los mismos que he cogido yo al verla— y dice que es porque ha hecho la dieta Duncan Dhu y porque la compañía de Bosco le sienta genial. “¿Pero tú estás liada con eso?”, le he preguntado escandalizada. Me ha respondido con cara torva que los hombres de su edad son como los váteres en Aste Nagusia: o están ocupados o están hechos un asco, y que Bosco al menos es joven. Así que sus relaciones siguen siendo para mí todo un misterio.
Lo único que sé es que a Bosco le están encantando Bilbao y sus fiestas. Ayer dijo que siempre había creído que la Gran Muralla China era la única estructura hecha por el hombre que resultaba visible desde la Luna, pero ahora empieza a pensar que también podrá avistarse la zona que va del Ayuntamiento al Arenal, oyessss. Supongo que lo dijo para hacerme la pelota, porque les invité a cenar y se zamparon un chuletón de aúpa con un reserva que quitaba el hipo. Y yo que pensaba que en la Duncan Dhu sólo tomaban salvado. Mientras ellos masticaban felices, yo intentaba recordar qué hice en otras vidas. Debió de ser algo terrible, porque hay que ver cómo lo estoy pagando.
Aparecido en El País.
Taxistas
- Detalles
- Escrito por Luis A. Bañeres
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Siempre he pensado que con lo visto y oído por un taxista en sus años de profesión podría escribirse un best seller. Son nuestro primer contacto con una nueva ciudad, una nueva cultura y responden con ganas a todas nuestras preguntas, a pesar de haberlas contestado miles de veces, haciendo más confortable nuestra adaptación. Resultan familiares cuando aterrizamos en casa y nos van poniendo al día entre semáforos. Son a menudo nuestros confidentes, con quienes compartimos íntimos secretos, amparados por el anonimato que caracteriza estos encuentros fugaces. Y por su proverbial discreción. Expertos en mecánica llevada a la práctica, nadie mejor que ellos para asesorar a un cliente con dudas que quiera adquirir un coche. Guías turísticos impagables, conocen al dedillo cada rincón de la ciudad y su particular historia, a la que añaden su peculiar puesta en escena, conocen cada bar, cada antro y el camino más corto a los altos y lo bajos fondos. No suelen hablar idiomas pero poseen una habilidad única para entender y hacerse entender. Curtidos en todos los vicios, miserias, rarezas y demonios que pueblan la noche. En una época en la que no nos hemos dado aún cuenta de que tenemos dos oídos y una sola boca, son grandes escuchadores y buenos consejeros, al punto que podrían cobrar por la absolución velada que, sin querer, muchos encuentran.
Transformación
- Detalles
- Escrito por Luisa Etxenike
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Las malas noticias relacionadas con la cultura nunca consiguen alcanzar, ni de lejos, ese grado de atención y alarma sociales que provocan, por ejemplo, las económicas. Se debe, sin duda, a que la materia cultural no se considera verdaderamente importante, esto es, capaz de ejercer una influencia decisiva sobre la realidad inmediata de las sociedades y las personas; que no se le reconoce a la cultura el estatuto de parte integrante o de ingrediente imprescindible del Estado/estado del bienestar. Y esa idea de que la cultura es un bien de segunda categoría hace que, cuando los recursos que se le destinan sufren recortes, como se acaba de anunciar desde nuestra y otras consejerías, esta pérdida se asuma como un mal menor. Me parece más que un error. Considero que la cultura es un artículo de primera necesidad y, por ello, un mal mayor cualquier encogimiento que pueda afectarla.
Porque, ¿en qué otro ámbito de la actividad humana se generan más debate ético que en las obras de arte y de cultura? ¿En cuál está la libertad más ambiciosamente recogida y alentada? ¿En qué terreno hay mayor curiosidad o apertura hacia el otro y lo otro? ¿En cuál vuela el pensamiento con menos temor, complejo o freno? ¿En cuál se le opone a la infamia una denuncia más constante o una réplica más decidida? ¿En qué otra dimensión de lo público las razones y condiciones de la felicidad se analizan con más detenimiento o reciben mayor protagonismo? Yo creo que en ninguno. Y que, por eso, invertir en cultura significa siempre ganar, ahorrar presupuesto.
Estoy convencida de que invertir en cultura es aligerar la tarea y el peso de otros departamentos: de Educación, sin duda, pero también de Sanidad, por ejemplo, e incluso de Interior. He visto, y veo, infinidad de veces representado que existe una relación proporcional directa entre cultura y capacidad crítica, entre cultura y conciencia; que a mayor cultura, mayor responsabilidad sobre la vida propia y la ajena. Y veo además que las invenciones, exigencias, interrogaciones, valentías de la cultura son ahora más necesarias que nunca, porque no son precisamente ideas ni conciencia del otro ni aliento de la libertad lo que le sobra a nuestro mundo en crisis.
Entiendo que esos recortes anunciados son una rendición, no una respuesta a estos tiempos difíciles. Que la respuesta es más cultura. Pero, ¿cómo obtener los recursos necesarios? En mi opinión, revisando las partidas presupuestarias actuales -¿todo lo que hoy se subvenciona merece la consideración de cultura?- y promoviendo un mestizaje de gestión y financiación entre lo público y lo privado. Un mestizaje que permita liberar a la cultura de su sobredependencia de la política; que avance en la profesionalización de las decisiones culturales y que anime sinergias más imaginativas y fértiles que las que hoy propone el marco institucional. No es el momento de recortar nociones ni acciones culturales, sino de transformarlas.
Artículo aparecido el 19 de septiembre en la edición vasca de El País.
Tratado de adhesión
- Detalles
- Escrito por Luisa Etxenike
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Se está hablando bastante, y presumiblemente se hablará mucho más cuando la difusión de la obra se extienda, de la película Femme de la rue (Mujer de la calle) que en Bruselas y con cámara oculta ha rodado Sophie Peeters. Para su proyecto de fin de carrera esta joven belga, estudiante de cinematografía, ha decido contar lo que, por el simple hecho de ser mujer, tiene que soportar cotidianamente en las calles de su barrio; los insultos, comentarios obscenos y acosos varios a los que la someten, un día sí y otro también, hombres que no soportan que vaya sola por la calle, que se vista como le apetece; que ejerza, en definitiva, con naturalidad sus prerrogativas y sus derechos de persona y ciudadana libre. Para el machismo esa libertad no existe, las mujeres no pueden vivir como les place, y cuando lo intentan hay que hacerles, como a Sophie Peeters, la vida imposible. La película es, en este sentido, extremadamente elocuente e impactante. Tanto, que las autoridades de Bruselas ya han reaccionado, anunciando medidas como la de imponer multas a los acosadores.
Que el molestar, insultar o agredir verbalmente a una mujer por la calle forme parte de las conductas incívicas sancionadas por una ordenanza municipal, me parece una medida necesaria. Y al mismo tiempo, precisamente por su condición de necesaria, resulta desoladora y deprimente. Que haya que multar el machismo en la calle da la medida de la magnitud del problema; del aún precario estado de la condición femenina en nuestras sociedades; de los niveles de discriminación que las mujeres todavía padecen; y de la estruendosa insuficiencia del empuje social y político aplicado a consolidar una auténtica igualdad de género.
Ese machismo desatado, explícito, que recoge la película de Sophie Peters, constituye un indicador más de que, desde luego, no mejoramos en esta materia. Una evidencia más de que ni la violencia ni las discriminaciones contra las mujeres retroceden, de que en muchos ámbitos no van a menos sino a más (la mayoría de los agresores filmados en Femme de la rue son jóvenes) y aprovechan cualquier debilidad del momento o del tejido social para extender y enraizar su nefasta influencia (la crisis parece estar frenando las denuncias de malos tratos).
La experiencia de Sophie Peeters no es única; la comparten infinidad de mujeres de todas partes. Pero creo que resulta particularmente significativo que esa película y los hechos que la motivan se desarrollen en la capital de Europa. Ese escenario es otro indicador de la escala del problema y, por ello, del marco desde donde hay que abordar su solución.
En pleno debate sobre el proyecto europeo, el crudo testimonio de Sophie Peeters nos recuerda oportunamente que la igualdad real —de situación y de experiencia— de las mujeres sigue estando pendiente en los países de la Unión; es decir, que aún está pendiente una adhesión auténtica de Europa al tratado de sus propios principios.
Artículo aparecido el 19 de agosto en El País.
Un festín de festines
- Detalles
- Escrito por Mikel Apodaka
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Artículo de Javier Mina aparecido en la revista digital Fronterad:

"El maestro de San Isidoro quiso plasmar la omnipotencia de Dios en las pinturas del panteón de la basílica de la capital leonesa. Para dar confianza a los muertos y prepararles para el Más Allá, utilizó los signos del zodiaco -a fin de hacerle dueño y señor del espacio-, y un calendario para hacerle dueño del tiempo. Pues bien, las estampas que representan habitualmente los doce meses del año comienzan con el mes de enero que es Jano y su doble cara -la posterior mirando hacia el año que concluye y la de delante hacia el año por venir-, sólo que el genial maestro que intervino en León se olvida del personaje mítico y recurre a una metáfora más doméstica, la de las puertas -una que se cierra y otra que se abre- para indicar que se entra en el tiempo como se entraría en una sala.
Tras ir relacionando cada mes con las correspondientes faenas agrícolas, el maestro de San Isidoro culmina el curso ascendente del año con un diciembre en el cual se representa al hombre que tan arduamente ha laborado, recogido y criado, sentado a la mesa para comerse el pan, saborear el cerdo y beberse el vino. Esta última viñeta nos indica que el maestro de San Isidoro de León no utilizó la metáfora de las puertas en vano, ya que se entraría en el año para alcanzar la mesa que lo corona como culminación de la vida plena. La comida se situaría, de este modo, como la última recompensa incluso en las alegorías teológicas. Cosa nada extraña, por otra parte, ya que la comida lo impregna todo.