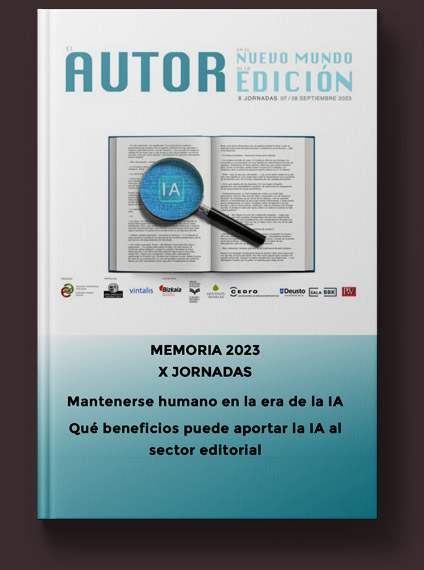Artículos
Los secretos de un buen libro
- Detalles
- Escrito por Beatriz Celaya
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Ya lo dicen los médicos: lo que es bueno para unos no tiene por qué funcionar en otros. Lo mismo parece ocurrir en el mundo editorial donde el negocio se basa en un producto: el libro, y sin embargo cuando unos y otros hablan de lo se considera bueno nadie habla de lo mismo. Los escritores se fijan en el producto y los editores en sus ventas. ¿Es lo mismo escribir un buen libro o que un libro venda? En La Trastienda nos hemos propuesto indagar en qué coinciden un escritor y un editor y para ello hemos reunido en una misma mesa a cinco editores, seis escritores y un experto en redes 2.0 y les hemos preguntado sus pareceres. Llegados a este punto, el lector puede seguir las indicaciones de Iñigo García Ureta que dice que ninguna de las respuestas a esta pregunta puede ser sincera, ya que si se supiera qué hacer para que un libro venda, los editores no publicarían libros que no venden, o bien seguir las de Fernando Aramburu cuando dice que para escribir un buen libro, lo que hay que hacer es “llevar una rica vida sexual” o sumérjase en este artículo donde al igual que el método de tejido “patchwork” en cada retal encontrará un pequeño tesoro donde descubrir que quizá el secreto de un buen libro esté en la suma de todos ellos.
Emilio Albi, editor de Ediciones Temas de hoy, coloca el éxito de un buen libro en el lector y deja claro que un libro se vende no porque el editor o autor lo quieran o porque se esfuercen en ello, sino porque lo quiere el consumidor. Para conseguir este objetivo basta con seducir al lector y hacer que pase a la página siguiente de forma continuada, algo que se conseguirá más fácil si, al menos, hay un personaje que estimule al lector. El secreto del editor será saber qué ubicación va a ocupar el proyecto literario dentro del mercado, ya que al final, para Emilio, la literatura es una inmensa conversación entre lectores y autores. Tampoco pasa por alto el trabajo de los autores, agentes, editores, equipos de arte, departamentos de marketing, críticos literario, distribuidores, blogueros, tuiteros y libreros, todos juntos y coordinados. Y dice que la búsqueda de “best sellers” es la ilusión constate y motivadora de un editor. Enrique Redel de la Editorial Impedimenta arroja una cifra esclarecedora: el 95% de los libros se mueren a los dos meses de su nacimiento. Con este panorama, el éxito de un libro lo basa en tres pilares fundamentales: visibilidad, belleza y selección, entendiendo por visibilidad su colocación privilegiada en las librerías, la belleza como portadas atractivas y encuadernaciones duraderas. Y por último, la selección, sabiendo que el lector elegirá libros que han pasado por filtros de calidad y capacidad prescriptiva.
Luis A. Bañeres reseña 'Breve relación de vidas extraordinarias', de Martín Olmos
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones

Es lo que tiene ser un ávido lector, buscando y viviendo historias narradas por otros que acaban, sin remedio, por influir al escribir las propias. Uno deriva en golosón y exigente, escapando en lo posible de los estándares y refugiándose en la originalidad, buscando, más allá de la historia en sí, la marca personal de un autor, sus trazos irregulares, sorpresivos; lo que pasa por su mente en cada párrafo y que deja impreso en un papel. Además, soy intransigente: si un texto no me seduce en las primeras páginas, tiendo al divorcio exprés.
Descubrí a Pascal Garnier hace no mucho, por azar, como casi siempre. Su novela ¿Qué tal el dolor? (Ed. Alba) obligaba a lecturas posteriores, lápiz en mano, resaltando magistrales expresiones en un lenguaje que hace más digno el argumento. Saboreé tanto ese texto que no quedó ni para un caldo. Pascal la palmó en 2010, maldito seas, y su obra duerme hoy en la estantería donde conservo mis tesoros.
A Martín Olmos lo descubrí también por azar, cuando escribía en su sección 'Escrito en negro”' cada domingo en El Correo. Sus historias imposibles venían rematadas por una ilustración colorida y sangrante pasada por un turmix que la desdibujaba un tanto. Nació ya escritor de negro y venía de serie pelón con voz ronca, de off, como cabía imaginar. Llegué a abrir el periódico por su página, tomándome mi tiempo y saboreando cada línea, disfrutando de lo canallesco y vitriolo que caracteriza al gachó, tratando de entender en qué malditas fuentes ha de beber para acceder a tan pintorescas reseñas. Y muchos otros debieron hacer lo mismo, porque fue galardonado varias veces, incluyendo un Euskadi de literatura, que le lanzó a los cielos para morir al poco, como un cohete de feria. Es lo que tiene ser un impenitente. Desapareció sin más, dejando huérfana mi pasión por su escritura obscena, provocadora, irreverente.
Pero quiso el destino darme la ocasión de conocer a uno de los míos, saber que no la había diñado como el pobre Pascal y que nos acaba de regalar un libro Breve relación de vidas extraordinarias (Ed. Pepitas de calabaza) que, como su título indica, es rácana en su extensión, al punto de obligar al lector a su racionamiento. Esto fue por obra y gracia de nuestro común amigo Alex Oviedo. Un rosario de vidas de personajes que gozaron de una cuestionable gloria en sus días y que Martín recupera de la desmemoria con lenguaje rebuscado, irónico, retorcido — y a veces inventado—, reviviendo vidas nada convencionales, condensadas en un resumen cruel de la mano de un chico que intuyo de barrio, de humilde puchero, sin escrúpulos, y que de cuando en cuando, se revuelve contra el lector, dejando a éste en incómoda impotencia.Un libro, en fin, que no puede ser hojeado sin caer en sacrilegio.
La última vez que charlé con él sacó su libreta de apuntes, algo que ya de por sí le convierte en adoptable, y en una mirada fugaz, pude ver anotaciones repentinas, con trazo improvisado y rematadas por el esbozo de una ilustración. Sus potenciales personajes, con quienes sólo compartimos condición de mortales, deben de agitarse inquietos bajo la tierra cada vez que abre esa libreta, sabedores de que no podrán nunca redimirse en sus líneas.Y no pude por menos que preguntarme "¿Qué estará maquinando?"
Mario Vargas Llosa, ¿el desairado de las musas?
- Detalles
- Escrito por Esther Zorrozua
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
De esa forma se definía a sí mismo cuando se encontraba en el ojo del huracán del boom latinoamericano, en la lejana década de los 60. Entonces estaba deslumbrado por París y jugaba a ser un poco enfant terrible. Siempre fue apasionado, tanto en lo personal (primero se casó con su tía Julia; después con su prima Patricia) como en lo literario.
Mi libro favorito: ASCENSIÓN BADIOLA
- Detalles
- Escrito por Asacensión Badiola
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
 EL OTOÑO DEL PATRIARCA
EL OTOÑO DEL PATRIARCA
Gabriel García Márquez
1975
Tantas veces como lo he vuelto a releer me ha vuelto a impresionar y me ha descubierto aspectos nuevos de la fuerza y la profundidad del personaje déspota que Marquez nos plantea.
Es un libro distribuido en varios capítulos, pero que sólo tiene comas, apenas puntos. Se lee de corrido y tiene la verborrea subyugante de Márquez, además de su brutalidad característica en muchos de los párrafos. La novela comienza contando como encuentran definitivamente muerto a un dictador, después de haber creído muchas otras veces que había fallecido al localizar otros cadáveres, que en realidad eran dobles suyos, lo que hace que les cueste creer que está definitivamente muerto. El desarrollo de la novela explica las horas bajas, el miedo a la muerte, a la desobediencia y el pánico a la traición de un hombre que ha centrado en sí mismo todo el poder hasta el punto de obligar a su pueblo a que actuase como si hubiese amanecido en plena madrugada y a que todo el mundo se pusiese a trabajar cuando él lo ordenaba y sólo por culpa de su insomnio, una dificultad para dormir que le hacía descansar en el suelo, apoyado sobre su brazo y cerrado con siete llaves y tres cerrojos, que es la simbología que utiliza el autor para explicar su temor. En fin... es pura literatura, un tesoro.
Hay muchos párrafos sublimes, pero voy a poner el primero, o mejor dicho, ya que casi no hay puntos, la primera página, dice así...
"Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior, y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Sólo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada, como querían los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que cedieran en sus goznes los portones blindados que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas de William Dampier. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era más tenue en los pozos de escombros de la vasta guardia del poder, y el silencio era más antiguo, y las cosas eran arduamente visibles en la luz decrépita”.
Mi pareja de mus
- Detalles
- Escrito por Luis A. Bañeres
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Es un hombre de los de antes, hecho a sí mismo, humilde y sin enemigos.
Es mi pareja de mus. Y mi padre.
Hace algún tiempo pasó por una partida de esas en que las cartas vienen mal dadas. Un diagnóstico que nadie quiere recibir que, aunque tratable y con curación, es malo al fin y al cabo. Así que quise acompañarle en ese momento. Para eso están las parejas de mus, ¿no?
Aguantó el envite como suele, prudente, de una pieza y sin revelar su jugada.
Cuando lleva buenos naipes, aparece un brillo casi imperceptible en sus ojos que yo sé ver, al igual que a él le basta una simple mirada para leer los míos.
No solemos usar señas. Por algo es mi padre.
Esta vez no vi el brillo en sus ojos. Sin pensarlo demasiado, rechazó el envite.
«En esta vuelta no se salen, aita. Y yo llevo pares. En la siguiente eres mano y vendrán mejor dadas.
«Estamos a falta de dos piedras, así que pilla juego y déjame ver ese brillo fugaz....
(...)
Sólo a un maestro se le puede ocurrir esa jugada.
A falta de 2 piedras, y de mano. Mus visto, un caballo, pero evitas el descarte con elegancia, obligando a los contrarios a arriesgar sin saber en qué estás pensando exactamente.
Con pares de cincos y punto. Con un par.
Repitiendo aquella jugada que ya nos hizo campeones una vez, ¿recuerdas?
No hay juego. Ordago al punto y nos salimos. Los contrarios quedan mudos. Muerte dulce.
Tiro mis cartas sin descubrirlas, pero quiero que sepas que llevaba gallegos, aunque imagino que lo intuiste.
Nunca estuviste solo. Pero, a fin de cuentas, era tu juego. Hablabas tú y ganaste, como casi siempre que arriesgas en una jugada caprichosa, de esas que tanto te gustan.
Para estas cornadas que te da la vida, te sacaste de la manga tu mejor verónica.