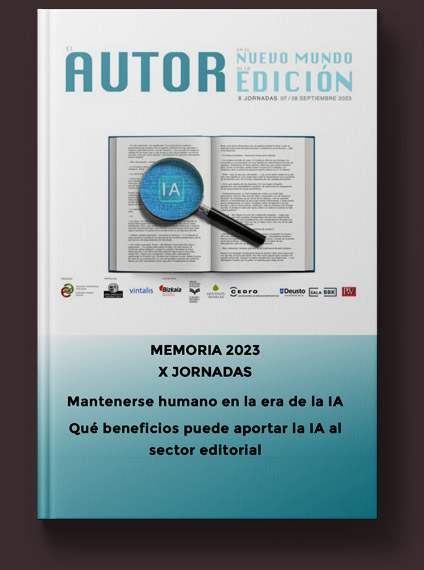Artículos
"Bilbao, llúeveme", por Luis A. Bañeres
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones

Bilbao, lluéveme
"De pena en pecho", por Luis A. Bañeres
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones

De pena en pecho
No deja de asombrarme y llenarme la noche vacía y silenciosa, con sombras sólo estáticas; la ausencia. El aire limpio por el desuso y el ozono de la tormenta, el viento sur juguetón y curioso. Las terrazas vacías, las persianas bajadas, los comercios que ahogan sueños en cuarentena. Ni niños, ni juguetes, ni carreras, ni gritos. Abundan los gorriones, cada vez más intrépidos. Hemos interiorizado lo que es metro y medio y que el bar está hoy en cada casa. Sentimos que tocar a alguien nos puede dar calambre. Pensamos en la ruleta que determinará quién no sale de ésta, en la vacuna imposible, el rebrote. La cantidad ingente de información que nos llega cada segundo, poniendo decimales a datos que no logran esconder la ignorancia, el desconocimiento del enemigo. Somos mujeres y hombres de pena en pecho. No sé si volverán las oscuras golondrinas, pero mira tú, el pan sigue saliendo caliente y tierno. La cola del súper no es para tanto. Se respira mejor y nos sentimos más solidarios y cercanos aún guardando el dichoso metro y medio. Los atascos, las aglomeraciones, los atracos... son solo malos recuerdos. Somos más creativos y estamos aprendiendo a valorar cosas en las que antes nunca nos habríamos fijado. Y a pasarlo mal, que es la mejor manera de prepararse por si a las golondrinas les da por no volver.
"Enganchado a una mirada", por Luis A. Bañeres
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones

Algo se removió en las entrañas del fotógrafo Steve McCurry cuando, en 1984, inmortalizó a Sharbat Gula, una huérfana pastún de 12 años, en un campo de refugiados en Pakistán, después de que su pueblo fuera bombardeado por los soviéticos.
Pasaron otros 17 años y él decidió ir a buscarla. No conocía ni siquiera su nombre, pero sabía que esa mirada no languidecería nunca, aunque el cuerpo de la mujer de 30 años mostraría sin duda los signos del agotamiento y la amargura que suponen envejecer en aquellas latitudes, especialmente cuando te toca en la ruleta el genero equivocado.
Aquellos ojos verdes tan magnéticos daban color a un alma atormentada.
Dos esmeraldas en un paraje sórdido. Dos dramas tallados en una cara inocente que nos cuentan en un instante y en silencio el drama de una niñez no vivida. La mirada huidiza de una ardilla que corre a esconderse.
Así que el fotógrafo y pintor siguió el rastro como pudo y aunque la mujer que encontró no tenía nada que ver con la niña de entonces, su mirada seguía teniendo el poder de clavarle a uno a dos palmos del suelo.
Por eso la encontró.
La niña, ahora mujer, ha visto el mundo a través de una rendija, pero su mirada conserva la belleza que cautivó al fotógrafo tantos años atrás, pidiéndonos que los miremos como se merecen. Que no los ignoremos; que tienen mucho que contar.
Quizás el fotógrafo estuvo siempre esperando esa mirada y una vez la contempló, tan sólo tuvo que seguir su instinto para volver a encontrarla. Para no perderla nunca más.
Y es que hay miradas que pesan. Y que enganchan.
Foto de graffiti de Sharbat Gula en Gernika, vía Zarateman
Más información sobre esta historia.
"Nobleza obliga", por Luis A. Bañeres
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones

La tensión puede masticarse en un rincón del Savoy. Mientras el sol machaca los cuerpos puestos a secar en la playa que muere a pocos metros, el Carrier del local escupe bruma a la atmósfera cargada, dejando un leve zumbido que preside el silencio apenas roto por monosílabos.
La partida respeta las normas de siempre: anónima, límite de quinientos en el tapete, depósito de eso mismo, rotación de jugadores con tres rondas sin mojar. Las copas se descuentan de la fianza y el callejón angosto impide salidas de urgencia.
El caballero sentado de cara a la barra lleva desde que entró tres horas sin levantarse y cuatro Negrinis.
No lleva gafas que oculten sus ojos negros. Los sabe rentabilizar, así que, ¿para qué?
Pasa una mosca bordeando su nariz, pero no consigue un parpadeo y el insecto va a morir, frustrado, con un chasquido en la luz violeta que le resulta insoportable, como una mujer fatal.
Quien se sienta justo en frente no soporta el peso de esa mirada y disimula su inferioridad mascando un chicle, como ha visto en tantas pelis. Esconde su limitación tras unas lentes baratas que no van con su apurado afeitado.
Se ha sentado bajo el torrente de aire, para evitar las comprometedoras perlas del sudor que le traicionan.
El camarero rompe la quietud dando brillo a una bandeja de acero pulido, que devuelve al ojo atento un leve destello de la jugada de su oponente, que acaba de abrir con cien pavos.
Rojos y negros han bailado por un segundo.
Y entonces se dirige al otro y le dice que hay que repartir de nuevo. Éste se sorprende y se despoja de sus gafas en otra pose ensayada.
-He visto levemente tus cartas -le explica.
-¿Ah, sí? ¿Y qué has visto? -pregunta el otro, creyéndose dueño de algo por primera vez en su vida.
La parroquia observa atentamente la escena, que ni los insectos se atreven a estropear.
-Rojos y negros. Lo suficiente -La mirada penetrante no se aparta del cachorro que acaba de dejar su caseta segura.
-Puedo llevar póker. O repóker. -replica burlón un Steve McQueen venido a menos.
El cachorro reclama que le tiren un palo.
-Pero nunca una escalera -sentencia el otro, dejando elegantemente las cartas boca arriba y pidiendo un quinto trago, que esos momentos saben mejor en remojo.
El perro busca rápidamente un gesto apropiado en sus registros de filmoteca, pero no puede con la campana que apremia, ni con el sudor que ya se derrama, y se lleva el palo, pero en las costillas. Vuelve renqueante a su caseta segura. Que le den al palo.
La lección, bien mirado, le ha salido a precio de saldo.
El mazo vuelve a bailar en manos expertas y el camarero deja el Negrini en la mesa, asiente con respeto y se apresura a anotar una muesca más en el currículo de la vieja escuela.
'Adiós con el corazón'
- Detalles
- Escrito por María Eugenia Salaverri
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Adiós. Agur. Se acabó. Todo termina, amigos. Admitámoslo: ¡Lo hemos pasado de miedo y si estas fiestas no existieran deberían inventarse, porque son estupendas! Y al acabar la Aste Nagusia muchos sentimos la tentación de dejarnos embargar por la nostalgia -no sólo van a embargarnos los bancos, ¿no?-, pero debemos sobreponernos y buscar otro final, a poder ser menos lacrimógeno que un bolero de Dyango.
Ha sido una semana larga. Hemos hecho "¡Ohhh!" ante las palmeras de los fuegos; nos han dado escobazos en el tren de las barracas; hemos comido con la ansiedad de un condenado en el corredor de la muerte; hemos reído en el teatro y con los amigos, y hemos sacado el abanico y el paraguas varias veces. Y, entre tantas emociones, también hemos añorado mucho a quienes ya no están haciendo el tonto con nosotros.
Las fiestas han sido pacíficas y amables. Y hemos comprobado un año más que nuestros mejores rituales se siguen desarrollando como en las series de televisión inglesas, arriba y abajo. Arriba, en Abando e Indautxu, claro. Abajo, en El Arenal y aledaños. Por medio están Ledesma, Pozas, García Rivero, los Jardines de Albia, Pío Baroja, donde también podríamos decir, como el poeta: "Confieso que he bebido".
Han pasado muchas cosas. Hemos hecho amigos nuevos y hemos recuperado otros que hacía tiempo no veíamos. Hemos asistido al cambio de indumentaria de los hombres maduritos en ciertas terrazas. Antes vestían tan sobrios que parecían invisibles y ahora van como pavos reales. ¡Qué pantalones fucsias, qué camisas turquesas, qué rayas, qué cuadros, qué náuticos! ¡Ni Matisse, en su etapa más fauvista, se hubiera atrevido a tanto! Pero tampoco en las txosnas se andan con bobadas: por allí se ven ángeles con alas, guerreros interestelares, romanos, grouchos, boas de plumas, pelucas Marilyn...
Como dicen en los culebrones: fue lindo mientras duró. Ahora toca resignarnos y empezar la temporada como Dios manda: coleccionando chorradas, como cada septiembre. Yo ya me he apuntado a la promoción de casitas de muñecas: por 2,95 euros dan el fascículo y un minibidet precioso. ¡El que no se consuela es porque no quiere!
Aparecido el 29 de agosto en la edición vasca de El País.