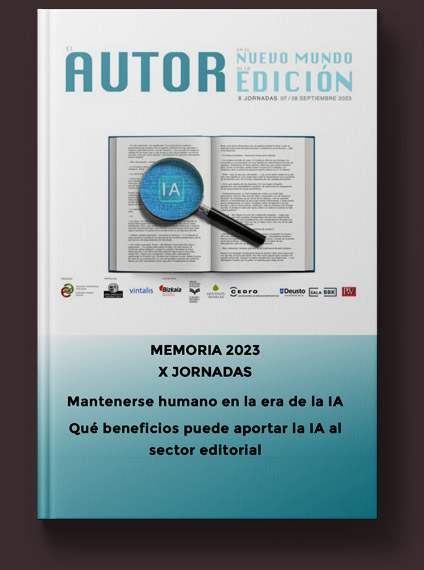Artículos
'Sin interruptor de memoria'
- Detalles
- Escrito por Luisa Etxenike
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Leí hace unos días la noticia de que unos científicos norteamericanos habían conseguido desarrollar e implantar en el cerebro de unas ratas de laboratorio un interruptor de encendido y apagado de la memoria. Uno de los investigadores explicaba el proceso con esta claridad: "Se enciende el interruptor y las ratas recuerdan. Se apaga y las ratas olvidan". En lo que estos científicos confían es que el dispositivo consiga "fortalecer los recuerdos que se generan internamente en el cerebro y mejorar la capacidad de la memoria", es decir, que sirva algún día para combatir enfermedades que como el alzhéimer van destruyendo la posibilidad de recordar. La noticia es, en ese sentido, mejor que buena. Pero, como sucede con muchos avances científicos, genera también una forma de inquietud o de vértigo al imaginar las posibilidades que se les abrirían por delante a quienes quisieran hacer un mal uso de ese mecanismo, utilizarlo no a favor, sino en contra de la memoria; no para encender, sino para apagar cerebros. En estos tiempos de capacidades científicas y técnicas descomunales, que este tipo de noticias produzcan siamesamente esperanza y vértigo parece inevitable y además imprescindible. Más que nunca el progreso científico necesita dotarse de un debate moral. O que en asuntos como el del interruptor de memoria, por ejemplo, la centralidad del proyecto puedan ocuparla las conexiones neuronales y las éticas, actuar en un protagonismo compartido.
Aplicada al cuerpo social y a la memoria histórica la imagen de un interruptor capaz de encender o apagar recuerdos adquiere una expresividad tan rotunda y escalofriante que merece tomarse como metáfora de lo que está en juego o de lo que las sociedades se juegan cuando les llega el momento -como afortunadamente parece que se está produciendo en Euskadi- de recordar, de convertir en memoria lo que, por fin, se ha quedado del otro lado de la línea del presente.
Parece claro que hay entre nosotros algunos partidarios de desarrollar un interruptor para la memoria de lo sucedido en más de tres décadas de terrorismo, y deseosos de activarlo, naturalmente, para que esos recuerdos se apaguen en el cerebro de la sociedad vasca. Creo que hay que oponerse a ello con firmeza. Que nuestro principal empeño como sociedad, nuestra primera responsabilidad ética debe ser evitar cualquier apagón de memoria. Los más de 800 asesinados por ETA, los miles de heridos físicos y morales merecen que los recuerdos sigan encendidos. Y la sociedad vasca merece ser reconocida y alentada en su capacidad de relatar fiel, sinceramente lo vivido y sentido y pensado todos estos años. Y los más jóvenes merecen que les enseñemos a saber y a defenderse, sabiendo, contra aquellos que pretendan meterles dentro de la cabeza un interruptor destinado a apagarles la lucidez, la empatía, la convicción de que la memoria es un derecho, esto es, un deber ciudadano irrenunciable.
Artículo aparecido en la edición vasca de El País.
'Sol en un día de invierno', por Luis A. Bañeres
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones

Amenaza lluvia en una mañana nada apacible. El tráfico resulta viscoso, como caminar en mermelada. Los semáforos se suceden en rojo en la avenida de tres carriles aumentando la acidez de los estómagos. Todos tenemos prisa, como siempre, y no entendemos para qué tanto carril si no podemos correr. El coche que me precede se para con luz verde y dispara la ansiedad de los que le seguimos. Todos murmuramos juramentos que mueren en nuestros vehículos y cuando estoy por bajarme para decirle que mejor se compra una burra o que deje de contestar sus malditos WhatsApps, veo una moto parada, justo delante de él. El motorista, sin despojarse del casco, acaricia a un gato callejero que ha llevado con infinito cariño hasta el césped que limita la vía. Lo ha debido atropellar y está aturdido pero de una pieza. Todos contemplamos la escena en silencio. Nadie osa usar el claxon; rompería el momento, el gesto que nos va a compensar todo lo malo que nos queda aún por ver en esta jornada fría y plomiza. Juraría que incluso ha asomado el sol.
Finalmente el coche rodea la moto con cuidado y la caravana comienza a fluir. Ninguno podemos evitar mirar a nuestra izquierda mientras pasamos lentamente y con solemnidad junto al animal y al motorista. Y con esa viva imagen de ternura continuamos nuestro camino a la rutina, sumidos en profundos pensamientos, comparando las dos versiones de nosotros mismos que separaba ese semáforo.
Sigo creyendo que, al fin y al cabo, siempre queda esperanza.
(Texto publicado en Deia el 18 de enero de 2018).
'Soñar despierto', de Jorge Urreta
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Alfredo es un soñador. Está todo el día metido en su mundo e imaginando historias, puesto que quiere ser escritor. Siempre soñando despierto.
Leer el relato.
'Vida en seis músicas'. Por Francisco Javier Irazoki
- Detalles
- Escrito por Mikel Apodaka
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Para los jóvenes españoles nacidos en los años cincuenta del siglo XX, la modernidad musical fue un ovni que vimos pasar entre las ondas de unos pocos programas de radio. El rock o el blues, y no digamos el jazz vanguardista, estaban sepultados en el folclor. Fernando Arbex y algunos otros luchaban por sintonizar con las corrientes del pop inglés. Hasta que Teddy Bautista, con su grupo “Los Canarios”, introdujo en nuestro país un soul que en nada desmerecía del mejor fabricado en EEUU. En España nadie ha cantado con tanta potencia y desgarro ese tipo de música, y la fuerza vocal de Teddy iba acompañada de clarividencia artística. Yo tenía dieciséis o diecisiete años cuando Bautista publicó En los bosques de mi mente, una canción vibrante y de estructura compleja, donde incluía varios compases de sintetizador. Los tribunales dictarán sentencia sobre las gestiones positivas o negativas de Teddy Bautista al frente de la SGAE, pero el talento del artista quedará fuera de toda sospecha.
Texto completo, editado por la Red de Bibliotecas de Navarra
'¡Qué cabrito!', por Luis A. Bañeres
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones

El tiempo acompañaba en aquel mes de abril y el sol ya levantó de muy buen humor, augurando un día de esos en los que nada malo puede ocurrir.
Así que con la agenda de trabajo finiquitada el jueves, nos quedaba el viernes para dedicarlo a visitar los alrededores de Bilbao, que ya lucía como suele por esas fechas cuando el cielo por fin se va cansando de llorar.
Comenzamos pronto, por la mañana; ellos pertrechados con sendas cámaras y en plan casual, luciendo ese acento tan británico que les caracteriza y dispuestos a comentar cualquier cosa que vieran con la mordacidad que autoriza la confianza y con esa flema heredada que no llega a herir, pero te deja desarmado.
La costa lucía tranquila y esplendorosa, con ese contraste único de azules y verdes que define nuestros paisajes. Dejamos atrás Bermeo, Bakio y enfilamos hacia Plentzia por Arminza y Lemoiz.
—Muy parecida a la nuestra —comentaban.
Pero poco a poco, la flema y la ironía iban dando paso a una admiración en silencio apenas contenida.
Tras ese round, quedaba bastante tiempo antes de la comida. Ellos acostumbran a zanjar ese trámite antes del mediodía, pero la diferencia horaria había sumido sus estómagos en la más absoluta confusión, por lo que se dejaron hacer.
De Plentzia a Bilbo tomamos la carretera vieja, parando un momento en Barrika y finalmente puse rumbo a los paisajes montañosos del duranguesado, con la visita de rigor a Urkiola. Deshaciendo camino, les ofrecí un tentempié en un caserío-restaurante en las faldas de Atxarte. Lo tomamos fuera, contemplando a lo lejos una cuadrilla de montañeros que comenzaban la temporada retando verticalmente al pico y de cuyas voces sólo sobrevivía el eco, como sonidos perdidos en un frontón.
Juan, el propietario, me preguntó si íbamos a comer allí y cuando le contesté que no, mirando de reojo mi reloj, John preguntó para qué eran las enormes parrillas que había visto en la parte baja del caserío.
Le expliqué que la especialidad del sitio eran el cabrito y el cordero y aquello reavivó las brasas de su ego y se apresuró a decir que no hay mejor cordero ni cabrito que el de su tierra.
Traduje el comentario a Juan y, como no podía ser de otro modo, torció el morro y me dijo que sacaría otra botella de sidra mientras nos preparaba un cabrito a la leña. Que a ver quiénes eran esos que comparaban su famoso cabrito al fuego de sarmiento con cualquier otro de este planeta.
Aceptaron el reto y enviudamos un par de botellas más de sidra casera, que maridaba perfectamente con el queso que curaba el propio Juan y que tuvo reticencias a servir por la desconfianza que le transmitían “el pelirrojo y el mal comido”, términos que me guardé muy bien de no traducir.
Cuando ya se volatilizó el segundo plato de queso y con el pan de hogaza aún caliente, el humo del sarmiento llevaba el aroma de aquello que andaba Juan preparando abajo, a lomos de una suave brisa, llegando y rebotando en todos los rincones de la peña, como las voces de los escaladores, que ya no se oían.
Del cabrito sólo quedó el recuerdo y cuando ya brindábamos por un día completo alzando nuestras copas de txakoli, vimos cómo se acercaban por el sendero los montañeros, siguiendo el rastro del asado que quedaría aun flotando en el valle durante un tiempo.
Juan guiñó un ojo a mis invitados y señaló con el pulgar a los montañeros y me dijo, para su traducción:
—Pregúntales a ver si su cabrito tiene esta capacidad de reclamo.
No hizo falta; los dos se levantaron y estrecharon las callosas manos de Juan en un claro gesto de deportividad, muy anglosajona también.
A partir de aquel día me llamaron “cabrito” en tono cariñoso, en conmemoración de aquella comida improvisada, de la suculencia que el bueno de Juan, sabedor de la calidad de su género y oficio, ofreció a los foráneos, para acallar comparaciones y llevar su recuerdo a tantos miles de kilómetros de distancia.
(Texto publicado originalmente en la revista El Txoko del Sibarita, marzo-abril de 2018).
Foto © canalcocina.es