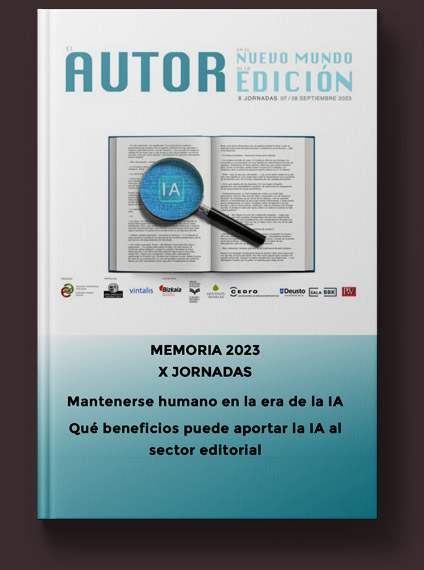Artículos
'Escritores que no venden', artículo de Manu de Ordoñana
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Cada vez hay más gente que quiere escribir un libro y cada vez hay menos lectores. Si a eso se añade la irrupción del libro digital, la piratería y el avance progresivo del comercio electrónico, no me extraña que el sector editorial ande un poco revuelto. En ámbito tan confuso, el gran perdedor es el escritor honesto, con talento, que no encuentra el camino para que su obra sea leída y poder así obtener un salario digno que le permita seguir escribiendo.
'La novela policiaca'. Artículo de Manu de Ordoñana
- Detalles
- Escrito por Mikel Apodaka
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
La novela policiaca ─también llamada novela detectivesca─ es una obra de ficción que tiene como motivo principal el asesinato, cuyo propósito es distraer al lector y mantenerlo en vilo desde la primera a la última página. El personaje principal es un detective o un policía que investiga el caso, provisto de paciencia, intuición y sentido común para avanzar progresivamente en la investigación, con objeto de mantener la intriga hasta el final. Goza de gran popularidad porque su argumento está organizada alrededor del mal, cualidad que atrae al ser humano, quizá por estar arraigada en su propia naturaleza.
Aunque hay algún precedente, fueron el norteamericano Allan Poe (1809-1849) y el francés Émile Gabariau (1832-1873) los pioneros que iniciaron el género y abrieron el camino a la formación de la escuela inglesa, con Conan Doyle (1859-1930) a la cabeza, creador de “Sherlock Holmes” ─el detective de ficción más célebre de todos los tiempos─, a quien siguió Agatha Christie (1890-1976), la prolífica escritora que elevó a la categoría de arte el método deductivo aplicado por su no menos famoso “Hércules Poirot”.
'Lágrimas secas', por Luis A. Bañeres
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Por aquel entonces, los niños podíamos beber cerveza o vino con gaseosa y aquella tarde de verano de los setenta, compartiendo unos pollos con mi familia en una cervecera, me debí pasar un poco. Y aquí, al menda, subida la cerveza a la cabeza, le dio por hacer cabriolas en los columpios. Me puse hasta arriba de verdín y tierra.
Él me miraba diciendo sin decirlo En casa lo arreglaremos…
Y fue la única vez que recuerdo que me puso la mano –en modo zapatilla– encima.
Con mis doce años, lo lógico fue derramar unas lágrimas.
Mi ama me lavó la cara y me peinó con rigurosa raya a un lado y me dijo:
–Antes de ir a la cama, ve a pedir perdón a tu aita y le das un beso.
Y eso hice.
Él veía la tele, probablemente un partido, y le rodeaba ese olor a Ducados que siempre quedará en mi memoria. Como tantas otras.
Y aun llorando, me acerqué y le di un beso.
–Perdón, aita.
Él me miró, con esa mirada cálida y de perro viejo, con brillo suficiente para iluminar la calle entera si la persiana hubiera estado abierta. Asintió, porque siempre ha cotizado al alza la nobleza.
Cuando me daba la vuelta para retirarme al catre, hundido, avergonzado y en la nada, me dijo algo que jamás olvidaré.
–…Nunca, nunca, vuelvas a llorar delante de nadie.
Aunque fuera niño, leí en esa misma mirada que el trámite había sido aún más duro para él, pero tocaba. Y tocó. Un niño que creció en la miseria de la posguerra estaba suficientemente curtido para que no le temblara la voz a pesar del pesar.
Y mi mente de doce años interpretó, digirió y metabolizó aquello tal como sonó.
Hoy, tantos años después, soy un ser incapaz de llorar, de lo cual no me enorgullezco.
Tan sólo una vez, cuando perdí en París a mi hija de dos años durante cuarenta y cinco angustiosos minutos, revolucioné un gigantesco hotel dando órdenes a diestro y siniestro en tres idiomas. Sólo importaba eso, nada más que eso y habría descendido a los infiernos a negociar el precio de mi alma para volver a ver esos tirabuzones y ojos negros. Eso sólo, a cualquier precio.
El Dios en quien no creo sabe bien que no hubiera salido de allí sin ella. Pero apareció. Y solté lágrimas de nervios incontenidos a la vista de un Pluto y un Mickey que me acariciaban el lomo, absortos ante una escena de reencuentro digna de ser congelada para la memoria.
Con los años, mi amama, su madre, falleció. Y fui yo quien atendió aquella fatídica llamada que llegó precisamente en una celebración familiar. Fui brusco y telegráfico al transmitirle la noticia.
Él se desarmó y lloró. Yo no pude, siguiendo fiel a aquella instrucción que me dio años atrás.
Entonces, y sólo entonces, entendí que lo que él me quiso decir no se refería al llanto en sí, sino a la debilidad. No mostrar debilidad ante los demás. Mostrarse fuerte, levantarse y tirar. Siempre tirar. No hincar las rodillas. Una, si acaso. Respirar, tomar aliento y seguir.
Es uno de los legados que me deja mi aita y aunque no lo interpreté como debía, fue una sabia lección que tengo siempre presente. Y en momentos duros, siempre recurro a ella, acordarme de dónde vengo, de la humildad que me dio vida y educación.
Quizás algún día logre llorar; supongo que no sentiré vergüenza por ello.
A fin de cuentas, mi mentor ya lo hizo.
En todo caso, el consejo me ha servido de mucho en esta vida. Nadie se ha servido jamás de esa desventaja para atacar mis flancos.
Lágrimas secas guardadas en el baúl de un niño de doce años.
Luis A. Bañeres
Foto © Teresa Peña
'Lentejas para cenar', por Iñaki Sainz de Murieta
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones

¡Ya la había liado! Habría resultado muy sencillo hacer un rico plato de pasta, una ensalada ilustrada o cualquier menú políticamente correcto para romper el hielo de las primeras citas, pero a él no le iban esas vulgaridades. A él se le tenía que antojar preparar lentejas; lentejas para cenar. La casa estaba inmaculada, todo en perfecto orden y dispuesto para lo que pudiera pasar después, con el vino oxigenándose y el jamón oreando desde hacía rato sobre la mesa del comedor, tal y como mandan los cánones. Pero lo que había sobre la mesa era un puchero de lentejas. Puchero de barro y cazo de madera. A la antigua usanza. Ella le miró ojiplática. El pobre no sabía lo que le esperaba.
—¿Cómo lo sabías?
—¿Cómo sabía qué?
—Que me encantan las lentejas. ¿Te lo han dicho ellas?
—¿Tus amigas, dices? ¡Ojalá! Pero no me contestan los mensajes.
—¡Hacen bien! Espero que no me defraudes —le espetó removiéndolas —¿Cómo las has hecho?
—Pues con cariño y paciencia, como hago todo —ella le arrojó una mirada fatal —Con media cebolleta, un diente de ajo, una punta de pimiento verde y un poco de tomate de la huerta murciana.
—¡Empezamos bien! —contestó con una suerte de indignación.
—¿Por? ¿Qué pasa?
—Como mejor están las lentejas es solas. Todo lo demás sobra. —¿Y yo? —contestó él con picardía— ¿También sobro?
—En la cena está tu futuro, señor “lentejas para cenar”.
Iñaki Sainz de Murieta
www.sainzdemurieta.com
Foto © Esther Clemente (Directo al paladar)
'LOS ADOQUINES DE PIERRE', ARTÍCULO DE LUIS A.BAÑERES
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Me pidió que cerrara los ojos. Le hice caso, y entonces me dijo:
Ahora oyes murmullos, voces, risas. Hace muchos años, sólo se oían los tacones de botas nazis contra los mismos adoquines que ves. Eso, y un silencio sepulcral de fondo ¿Las oyes? Siempre que vengo, trato de recordarlo. Siempre que vuelvas, recuérdalo.
Ecos de una Europa siempre enferma.
Hoy, Pierre se asombraría de los nuevos sonidos que sustituyen a aquellos inquietantes taconeos de los nazis contra los que le tocó luchar, sin saber lo que era una brocha de afeitar.
Allá donde estés Pierre, que sepas que siempre cerraré los ojos en este mismo lugar, tratando de evocar sonidos que ya sean historia.