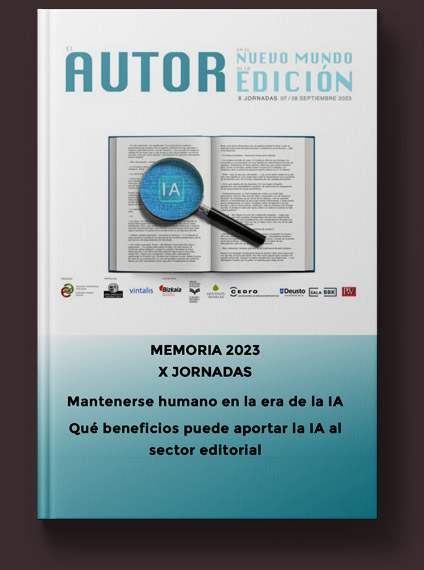Relatos
La silenciosa vida de Austin P. Shelby
- Detalles
- Escrito por Juan Manuel Uría
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Austin P. Shelby nació en Santa Mónica (California) en 1902 y murió en la misma Santa Mónica en 1989. Austin fue, ante todo, un buen hombre, que como dato biográfico no es baladí, por lo inusual; pero no es por esto por lo que se le recuerda sino por algo mucho más excepcional: en toda su vida sólo dijo tres frases. La primera cuando ya tenía 10 años. En la escuela, recreo, después de que el típico matón de frente huidiza y maxilar hipertrofiado –¡puto mudo de mierda!– le tirara al suelo de un empujón. Austin, levantándose lentamente del suelo, se sacude los pantalones, y tras lanzar al matón una mirada de advertencia cargada de peligro, le dice, con voz segura, profunda y clara: como me vuelvas a tocar, te mato. Nadie le volvió a molestar. Desempeñó trabajos de lo más variopinto: pintor de brocha gorda, actor de cine mudo (donde, dicho sea de paso, iba cosechando notables éxitos hasta la llegada del cine sonoro, que le obligó a dejarlo), funcionario de correos y, por último, farero. Se casó con una chica discreta, protestante y sorda. El prescriptivo sí quiero fue su segunda frase. Tuvo tres hijos parlanchines y bien educados: Ángela, Michael y Austin Jr. En abril de 1989 cayó gravemente enfermo. Estando en su lecho de muerte, rodeado de sus familiares y amigos, estos ven que Austin hace un gesto con la mano pidiendo que se acerquen a la cabecera de la cama. Así lo hacen, solícitos, solemnemente tristes, y (todo hay que decirlo) expectantes porque piensan que va a hablar. Y lo hace, efectivamente, y lo que dice, sólo un instante antes de morir, es lo que será su tercera y última frase: ¿por qué siempre tenéis que hacer tanto ruido, joder?
Primer capítulo de 'Los hijos de Ik - Horizontes lejanos', de Iñaki Sainz de Murieta
- Detalles
- Escrito por Mikel Apodaka
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Tiempo de reflexión y de búsqueda interior es el invierno, cuando el mundo se torna gris y nada crece ni permanece si no muestra para ello una férrea voluntad. Allí, bajo los frágiles copos de nieve que conforman un desapacible escenario viven los hombres, que aguardan los primeros brotes del nuevo año para ver renacer sus sueños.
Haschelti se encontraba en esos momentos regresando presuroso al poblado, corriendo sobre la nieve con la ayuda de sus raquetas compuestas de madera y cuero, temiendo que la amenaza de tormenta se convirtiese en una realidad. Una enorme masa de nubes de color gris sobrevenía del noroeste, trayendo consigo lluvia y viento helado. No tenía sentido permanecer por más tiempo vagando por el bosque. Era tiempo de regresar junto a los suyos, al cobijo de su hogar.
'Los hijos de Ik - Horizontes lejanos' forma parte de una saga iniciada con 'Los hijos de Ik - Lazos de sangre'.
Tipos bien extraños
- Detalles
- Escrito por Esther Zorrozua
- Categoría de nivel principal o raíz: Colaboraciones
Enero salió a mi encuentro. Soy el encargado de conducirte al interior, me dijo. Era un tipo distinguido, en esa edad indefinible y perfecta que hace atractivos a los hombres. Todo en él invitaba a acompañarlo, pero algo en su físico presentaba una extraña peculiaridad. Al principio, creí que se trataba de un error mío de visión, de un desenfoque momentáneo, porque la mitad de su rostro miraba hacia el este, mientras la otra mitad lo hacía al oeste. Una facultad para mantener controladas las entradas y salidas, me dije. Una vez dentro y traspasado el gran vestíbulo de altos techos de los que colgaban hermosas arañas de cristal, me condujo al salón principal.
Había una pareja sentada en un confidente que parecía inmersa en una charla íntima. Ésta es Mayo y éste es Septiembre, me los presentó Enero. Ella era una dama esplendorosa y exuberante, con uno de esos cutis que sólo se consiguen durmiendo diez horas diarias y dedicando el resto del tiempo a mimarlo con mejunjes. Llevaba una guirnalda de flores en el pelo y transmitía mensajes cifrados con los aleteos de su abanico de encaje. Él era un robusto caballero, curtido por el deporte, sin duda, que vendía salud a raudales y por algún motivo que nadie me explicó, adornaba su fornido cuello con un pámpano de vid con la misma naturalidad que si llevase un pañuelo de seda. Fueron muy amables conmigo durante un momento, pero luego volvieron a sus asuntos.
Al fondo, de pie junto a la chimenea en la que chisporroteaban unos troncos de encina, hacían conciliábulo dos ancianos, uno de cabellos de nieve pero gesto vigoroso y otro de canas plateadas y bastante más achacoso; razón por la que, seguramente, se apoyaba en un bastón. Ambos tenían sendas copas de brandy en la mano. Estaban serios, circunspectos, como si el destino del mundo dependiera de sus decisiones. En ese momento hablaban sobre los vaivenes de la Bolsa. Enero me los presentó como Febrero y Diciembre, respectivamente. En otro lateral, junto a la ventana con visillos de organza, una joven etérea vestida de tul gris del que asomaban unos brazos de nácar, tocaba el arpa con tal virtuosismo que, al cerrar los ojos, se podía adivinar un surtidor de agua cristalina en el centro mismo de la habitación. Tal era la naturaleza de su música transparente. No podía ser otra que Abril.