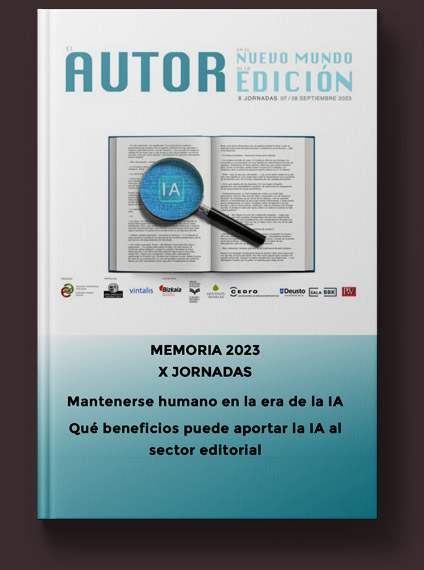Enero salió a mi encuentro. Soy el encargado de conducirte al interior, me dijo. Era un tipo distinguido, en esa edad indefinible y perfecta que hace atractivos a los hombres. Todo en él invitaba a acompañarlo, pero algo en su físico presentaba una extraña peculiaridad. Al principio, creí que se trataba de un error mío de visión, de un desenfoque momentáneo, porque la mitad de su rostro miraba hacia el este, mientras la otra mitad lo hacía al oeste. Una facultad para mantener controladas las entradas y salidas, me dije. Una vez dentro y traspasado el gran vestíbulo de altos techos de los que colgaban hermosas arañas de cristal, me condujo al salón principal.
Había una pareja sentada en un confidente que parecía inmersa en una charla íntima. Ésta es Mayo y éste es Septiembre, me los presentó Enero. Ella era una dama esplendorosa y exuberante, con uno de esos cutis que sólo se consiguen durmiendo diez horas diarias y dedicando el resto del tiempo a mimarlo con mejunjes. Llevaba una guirnalda de flores en el pelo y transmitía mensajes cifrados con los aleteos de su abanico de encaje. Él era un robusto caballero, curtido por el deporte, sin duda, que vendía salud a raudales y por algún motivo que nadie me explicó, adornaba su fornido cuello con un pámpano de vid con la misma naturalidad que si llevase un pañuelo de seda. Fueron muy amables conmigo durante un momento, pero luego volvieron a sus asuntos.
Al fondo, de pie junto a la chimenea en la que chisporroteaban unos troncos de encina, hacían conciliábulo dos ancianos, uno de cabellos de nieve pero gesto vigoroso y otro de canas plateadas y bastante más achacoso; razón por la que, seguramente, se apoyaba en un bastón. Ambos tenían sendas copas de brandy en la mano. Estaban serios, circunspectos, como si el destino del mundo dependiera de sus decisiones. En ese momento hablaban sobre los vaivenes de la Bolsa. Enero me los presentó como Febrero y Diciembre, respectivamente. En otro lateral, junto a la ventana con visillos de organza, una joven etérea vestida de tul gris del que asomaban unos brazos de nácar, tocaba el arpa con tal virtuosismo que, al cerrar los ojos, se podía adivinar un surtidor de agua cristalina en el centro mismo de la habitación. Tal era la naturaleza de su música transparente. No podía ser otra que Abril.
A poca distancia, una matrona muy encinta, Junio, como fruto en sazón que sabe que lo está, disfrutaba del concierto al tiempo que trataba de controlar los intempestivos correteos de un infantil Marzo, inquieto en aquel mundo de adultos al que casi nada le unía y perseguido por un Julio adolescente, dispuesto a demostrar su habilidad en el regateo entre los muebles del amplio salón.
En el extremo opuesto, una joven musculada, bella, poderosa, lanzaba dardos a una diana con éxito más que considerable. A pesar de que nadie prestaba atención, ella festejaba cada acierto con aplausos dedicados a sí misma, ignorando todas las saetas que se perdían en un destino incierto, o daban al traste con un bibelot valioso o tejían irregulares telas de araña en los espejos que servían de friso. No me costó reconocer a Agosto en la temperamental, la vehemente, la fogosa réplica de una Atenea moderna.
Un poco a la izquierda de la trayectoria de las flechas, la última pareja, Octubre y Noviembre, tenían desplegados sobre una gran mesa los planos de un puente monumental. Ella, Octubre, imaginativa y artística, deseaba acentuar los arcos, estilizarlos hasta que las líneas se cruzasen cuanto más arriba mejor, apuntando casi un paso de baile. En cambio Noviembre, más sensato, más ingeniero que arquitecto, prefería asentar las bases sacrificando la estética. La discusión siguió su curso, como la vida misma.
Enero de las dos caras me acompañó a otra puerta que daba al jardín; ya había conocido a todos; sólo me quedaba contar lo que había visto. Me quedé en el cenador a contemplar el atardecer bello y decadente mientras desde el interior me llegaba la sinfonía de voces de aquella galería de extraños personajes que me acababan de ser presentados.