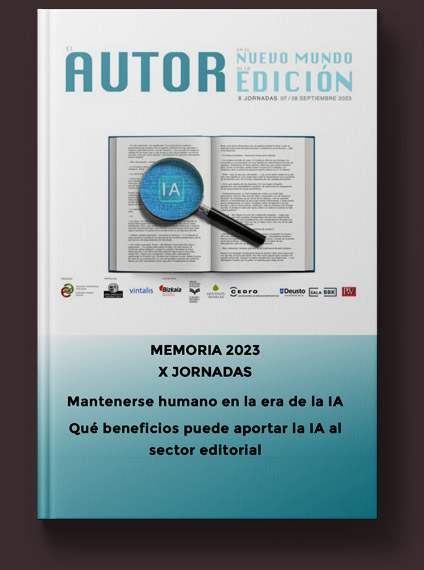Conocí a mi amigo Andrey en San Petersburgo. Estaba ya en edad de jubilación y se atragantaba con el inglés. De carácter reservado como la mayor parte de sus compatriotas, hizo todo lo que pudo para que me sintiera como en casa en aquel invierno helado.
Andrey trabajó para la Agencia Espacial y de Aviación Rusa (RKA) y fue responsable del programa de robots llevados a la luna y testigo del alunizaje americano del Apollo 11 por medio de las fotos que, con retardo, le llegaban desde el Mar de la Tranquilidad, dejando constancia de la gesta de los yankis, y cerrando aquel capítulo de la carrera espacial.
Debido a su pasado como funcionario público y por la sensible información que había pasado por sus manos, nunca había tenido permiso para abandonar la URSS, salvo en contados viajes a China, siempre en el famoso Orient Express.
Le devolví la invitación y Euskadi fue la primera tierra que pisó fuera de ese ámbito gris hormigón y verde militar, después de cumplimentar una tonelada de formularios estampados con miles de sellos. No podía creer que existiera una tierra así de colorida y alegre y que aquello le hubiera estado vetado.
Pedí cordero asado al horno de leña, en cazuela de barro, como sólo aquí acostumbramos, acompañado de una simple pero deliciosa ensalada de lechuga y cebolla y unos entrantes sencillos, pero obligados para un foráneo: jamón y espárragos. Todo acompañado de un buen crianza que se evaporó entre viejas historias.
Hoy día, aún mantenemos contacto y a veces recuerda que aceptó el cordero por cortesía, porque realmente no era lo suyo. Una vez lo tuvo delante, confesó que no había probado algo tan delicioso en su vida, que no se explicaba como una misma carne podía prepararse de forma tan diferente a la tradicional en su país. Y repitió hasta que la cazuela quedó viuda.
Y también recuerdo que me dijo que saborear aquel manjar fue como estar realmente en la luna.
Texto publicado en la Revista El Txoko del Sibarita Mayo-Junio 2016. (pág. 4)